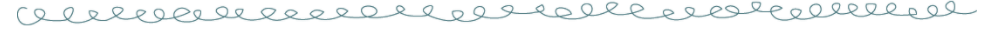3
La máquina de escribir
Son las siete de la tarde.
Las nenas, tomando baños de vapor.
Pablo, escribiendo su pared con marcadores.
El puchero, derramándose de la olla.
Los pañales, en el tendedero de la cocina.
La mesa, ocupada con las galeras de Sueños y realidades, que debo entregar mañana.
Lili, comiéndose mis pantuflas.
Daniel, ausente.
Mi novela, durmiendo su sueño eterno en el cajón.
Son las siete de la tarde.
Hora de pensar en el divorcio.
Todos los días, a las siete de la tarde, pienso en el divorcio.
Suena el teléfono. Es Daniel, desde las ruinas de Palenque.
—¡Te encantaría esto! —dice, entusiasmado—. Cada cosa que veo pienso: "Cuánto le gustaría a Graciela". ¿Cómo están los chicos?
Yo alejo el tubo de la horquilla del teléfono, y lo dejo caer. Fallé. Seguro que el aparato se rompió.
No, no se rompió. De nuevo suena el timbre.
—¡Qué me haces! —grita Daniel—. ¡Con lo que cuesta comunicarse desde México!
Dejó caer el tubo.
—¿Quién era? —dice Pablo.
—Un equivocado...
—Tengo que recortar veinticinco palabras con güe, güi.
—En toda la lengua española no existen veinticinco palabras con güe, güi —digo yo en voz baja.
—¿Qué cosa?
—Que traigas la pila de revistas de abajo de mi cama.
—Estoy descalzo. Y el otro día encontré una cucaracha muerta.
Una de las chicas aulla desde el baño.
Dice algo ininteligible que Pablo traduce.
—¡Es Bettina! ¡Dice que se comió el jabón!
Corro a llamar a Emergencias del Hospital de Niños. El teléfono no anda (seguro que rompí la horquilla).
—¡El jabón del perro! —aclara Pablo con satisfacción—. Ahora se va a morir. ¿No es cierto, ma, que se va a morir?
Me asomo a la ventana y llamo a Mirta.
—¡Comunícate con Emergencias que Bettina se comió el jabón! —grito desde abajo.
—¡Me lo cortaron al teléfono! —grita Mirta desde arriba—. ¡Pero no pasa nada: dice doña María que el jabón, sobre todo el Manuelita, es buenísimo para la lombriz solitaria!
—¡El jabón para matar las pulgas, que es veneno puro, se comió! —grito desde abajo.
—¡Voy a un teléfono público! —grita Mirta.
—Cuando se muera la Bettina, ¿a quién le tocan los juguetes de ella? —pregunta Pablo.
—A Julieta —contesto yo sin saber lo que digo.
En Emergencias le dicen a Mirta que llevemos inmediatamente a la nena. Y que cómo dejamos el jabón del perro al alcance de un niño.
Pablo se ríe bajito.
—Y vos de qué te reís —digo yo, mientras trato de vestir a las nenas, que se retuercen y lloran.
—No te digo, porque te vas a enojar.
—No me enojo, decime.
—La Bettina no se comió el jabón del perro —dice Pablo muerto de risa.
Sí me enojo. Muchísimo me enojo.
Mirta, que me está arreglando el teléfono con una cinta plástica, se pone contenta (ella siempre se pone contenta):
—¡Ah, qué suerte, si lo que se comió fue el jabón Manuelita entonces ya se le murió adentro la lombriz solitaria!
—Bettina nunca tuvo la lombriz solitaria —digo yo, con gesto hosco.
—Y vos qué sabes —dice Mirta un poco ofendida—. Mi prima Queti tenía la lombriz solitaria y nadie se había dado cuenta, ni la madre: eso que todos los días le revisaba la caca a mi prima. ¿Vos le revisas la caca a tus hijos todos los días?
—Mirta...
—¡Veinticinco metros de lombriz expulsó mi prima al final! ¿Sabes lo que son veinticinco metros? ¿O eran doscientos cincuenta?
—¡¡MIRTA!!...
—Con una horquilla del pelo revisaba la caca mi tía. Era como una fijación que tenía, pobre mi tía...
Pablo se ríe.
—Ningún jabón se comió la Bettina —dice Pablo, en voz baja, mientras se pone fuera de mi alcance.
—¿Entonces qué fue lo que dijo? —grito, al borde de un ataque de nervios.
—Yo qué sé qué dijo: algo —dice Pablo—. ¿Me buscaste las palabras con güe, güi o no me buscaste las palabras con güe, güi?
Suena el teléfono. Es Daniel, enojado.
—¡Yo no tengo la culpa de tener este trabajo interesante, sabes! Lo que pasa es que vos tenés conmigo un problema de competencia que...
Esta vez corto con mucho cuidado. No vaya a ser que se salga la cinta plástica. Se salió igual. Mirta la vuelve a poner.
—Cuando Bettina empiece a expulsar la lombriz solitaria, avisame que me gustaría ver. Nunca vi una lombriz solitaria...
Baño a las nenas juntas, que para algo son mellizas. Todo bien hasta que llego a la cabeza. Se acabó el champú para los piojos. Aunque mejor es el jabón Manuelita. Para todo sirve el jabón Manuelita: para los piojos, para la lombriz solitaria... Ahora las nenas no quieren salir de la bañadera. Tengo ganas de amenazarlas con que se van a ir por el agujero. Pero no, cómo voy a hacer semejante cosa. Las amenazo. No les importa nada. Las saco a la fuerza. Saco una, bien. Saco la otra y se mete la primera. Y la segunda. Saco a la segunda y se pone a llorar. ¿Le habré dislocado el brazo? Oh, Dios mío... Me siento en el inodoro y yo también me pongo a llorar. Se ve que a ellas les da algo parecido a la lástima porque me estiran los bracitos para salir del agua. No, es para darme besos. Qué ricas.
Yo aprovecho y las saco, las dos a la vez. En cualquier momento me voy a caer muerta del esfuerzo, y a nadie le va a importar.
Por suerte Pablo se baña solo. Solo y con todos los soldaditos.
—¿Te estás lavando bien con jabón?
—Síiiiii —dice él.
—Acordáte de lavarte el pito, como te enseñó el doctor Nicolini —digo yo—. ¿Te estás lavando el pito?
—Síiiii —dice él.
Lo espío: mentiras, se está lavando la frente. Siempre se lava la frente este chico.
Lo dejo. Tan sucio no puede estar el pito... Aunque si no se lo lava dice el doctor Nicolini que le puede dar esa enfermedad horrible que se llama, que se llama... Después me fijo en La medicina al alcance de todos, o le pregunto a Mirta, que tiene dos pitos, digo dos varones.
Son las ocho de la noche.
—¡A comer!
—¿Sopa de nuevo? —protesta Pablo.
—Sopa rica, con choclitos y caracú, que te hizo mamá, croquetas de arroz..., ¡y gelatina!
—El caracú no me gusta: parece moco.
—¡Moco, moco! —gritan las chicas, muertas de risa.
—Hasta ayer te gustaba.
—El caracú que hace la abuela me gusta, éste es una porquería. ¿Me buscaste las palabras con güe, güi o no me buscaste las palabras con güe, güi?
Las nenas se enchastran hasta el pelo, tendría que bañarlas después de comer, o darles de comer en la boca, que es más rápido. Pero el doctor Nicolini dice que hay que dejarlas experimentar con la cuchara... ¿Y si empiezo mañana, que es lunes? Eso, total nadie me ve. Con la derecha le doy a Bettina y con la izquierda a Julieta, como cuando les daba la teta, digo las tetas.
Son las nueve menos cuarto, hora de los cuentos.
Con Pablo leemos Robín Hood en voz alta, para que él practique. Yo soy el malvado y él es Robin.
—No quiero más ser Robin Hood. Quiero ser el malvado...
—Cómo es eso —me indigno—. Robin es buenísimo: les roba a los ricos y les reparte a los pobres.
—¿Y por qué no se queda con una parte?
—De tan bueno que es...
—¿Vos no te quedarías con una parte, eh?
—Sí... ¡Nooo! No sé...
Las nenas lloran porque quieren que les lea a ellas, o porque tienen sed, o porque sí se comieron el jabón y les duele la panza, o porque se les canta el culo, como dice Nicolini.
"Había una vez una gallina que se llamaba Cocoquita..." Las chicas lloran. No es este cuento el que quieren.
"Había una vez un patito desobediente que quería..." Lloran, éste tampoco es.
Son horribles estos cuentos: me parece que voy a tener que ponerme a escribirlos yo...
"Había una vez una abejita que no quería trabajar." Las chicas se acomodan los chupetes. Y al ratito se duermen. Era éste el cuento.
Son las nueve y media.
Las nenas, durmiendo en sus cunas.
Pablo, durmiendo en su camita.
La Lili, durmiendo sobre los restos de mis pantuflas.
Cuánta felicidad.
Llegó mi hora.
La hora de mi novela.
Me preparo un café.
Enciendo un cigarrillo.
Pongo la radio: música clásica bajita.
Traigo mi novela.
Y busco la máquina de escribir.
Es un incordio esta máquina, pero es la única que tengo. Me la prestó Guariglia. Recuerdo de familia, dijo, de cuando Sarmiento era boletinero en la guerra del Paraguay. Igual me sirve. Lo malo es que los caracteres son tan antiguos, no tiene signos de admiración ni de pregunta y no marca las diéresis. ¡LAS DIÉRESIS! Tengo que buscarle las palabras con güe, güi a mi pobre hijo...
Tenía razón Pablo: debajo de la cama encontré una cucaracha muerta. ¿Será la misma que encontró él?
No, si ayer barrí debajo de la cama. Pero no me animo a poner cucarachicida: en un descuido los chicos se lo pueden comer. O ponérmelo a mí en el café... Cuántos hijos han acabado con sus madres poniéndoles cucarachicidas en el café. Basta leer Crónica.
¿Y si en vez de buscar las palabras en las revistas —que seguro no las voy a encontrar— recorto el viejo y querido Upa?. No. Jamás recortaré un libro para darle el gusto a una maestra loca! Lo recorto. Paragüita, paragüero, lengüita, agüita, sinvergüenza. Yo nunca mandé a mis alumnos a recortar palabras con güe, güi..., creo... Sí, me parece que los mandé, pero igual...
Vuelvo a mi novela.
El café, el cigarrillo, la música clásica bajita.
Qué felicidad.
Si yo solamente nací para escribir.
Escribir, viajar por el mundo, vivir en hoteles, comer en restoranes, bañarme durante horas en bañaderas redondas sin pensar en nada, sin que nadie me pida nada...
Ser soltera. O viuda sin hijos. Y tener un cuarto propio, con vista al mar, o a una montaña, o a una terraza florida... Aunque por ahora me conformaría con una simple, sencilla y económica máquina de escribir...
Julieta tose. ¿De nuevo el falso crup? No, es que extraña a su papá, seguro. Le doy agua y se vuelve a dormir.
Pablo dice entre sueños que le apague la luz de arriba. Pero se me rompió el velador: no veo nada sin la luz de arriba. ¿Cómo habrá escrito Juana Manuela Gorriti, que ni un triste velador como el mío debió tener?
A la luz de las velas, claro. ¿Y si pruebo con las velas de la última Navidad? "Si vas a escribir, escribirás..."
¿Quién dijo algo así? ¿Faulkner? No... ¿Hemingway?
No: Bukowski, el viejo sucio. "Si vas a escribir, escribirás, en una mina de carbón o en un cuarto pequeño, con tres niños", que es peor que en una mina de carbón... Prendo las velas.
Tampoco tiene paréntesis la máquina de Sarmiento. Tenía, pero se borraron. Con la cantidad de paréntesis que yo uso. Paréntesis, conjunciones al comienzo de frases, subordinadas dentro de subordinadas, dentro de subordinadas...
Pero yo no tengo que analizar mi escritura: tengo que escribir nomás.
Entonces escribo.
Escribo.
Escribo.
Voy por el segundo jarro de café.
Es el momento de detenerme y agregar los paréntesis, los signos de admiración y de interrogación (nunca con esta máquina escribiré una obra de teatro), las diéresis (por suerte no puse ni agüita ni nada de eso).
Ahora a corregir. Recortar y pegar. Volver a corregir. Volver a pasar todo de nuevo...
Va a ser una gran novela ésta.
Son las doce y media de la noche.
Suena el teléfono.
Antes de que Daniel alcance a decirme algo, le grito:
—¡Si volvés sin una máquina de escribir, podes quedarte donde estás!
Y corto.
Hoy vuelve Daniel.
Después de un mes y medio de viaje.
Tengo muchas ganas de que vuelva.
Pero cuando lo vea, tendré ganas de que se vaya.
Siempre me pasa lo mismo.
Es raro, dicen.
Tiene que ver con una indefinición manifiesta de mi sexualidad, parece.
Si yo, en vez de preferir limpiar baños, preparar comidas, lavar pañales a mano y cosas de ésas, prefiero visitar las ruinas de Palenque, viajar en aviones, bañarme en el Caribe y escribir una novela, es que algo anda muy mal en mí.
Así, por lo menos, dijo la psicóloga que nos vino a hacer una entrevista a Daniel y a mí para una revista del corazón.
¿Será que yo aún no he dejado de ser hija y, por lo tanto, no estoy en condiciones de ser madre? ¿Será que tengo una fijación edípica?
Si yo rechazo mi casa, es que rechazo mi vagina, mi ser mujer, mi maternidad. ¿Acaso ignoro yo que para una mujer, lo que se dice una verdadera mujer, estrujar un simple y sencillo trapo de piso es algo que tiene que ver con el orgasmo? A propósito: qué clase de orgasmo tengo yo (si es que tengo): ¿vaginal o... clitoriano?
Ojalá que Daniel vuelva de día. Porque si vuelve de noche, me despierta a los chicos. A él le encanta despertarme a los chicos a las tres de la mañana y decirles:
—¡¡Llegó papá!! ¿Y a qué no saben que les trajo?
Entonces los tres se levantan, Daniel abre los paquetes, y ahí empieza la gran jarana.
Si hay algo de lo que carece Daniel, es del sentido práctico de la vida.
Porque lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos de verdad, es dinero. Para comprar comida, por ejemplo. Para pagar las cuotas del departamento, el gas, la luz, el teléfono, por ejemplo. ¡Para comprar una máquina de escribir con sus signos de admiración y de interrogación, sus paréntesis, sus diéresis...! Pero Daniel no, lo que trae son muñecas que hablan, perritos mecánicos que entran y salen de sus cuchas, trenes eléctricos, sombreros mexicanos, máquinas para hacer helados, payasos de tamaño natural...
Aunque hoy todo va a ser distinto.
Daniel me habló por teléfono para decirme que antes de las nueve de la noche estaba en casa, y con un regalo para mí.
—Un regalo muy importante —dijo, y recalcó lo de muy importante.
—¿Qué regalo? —dije yo, haciéndome la tonta.
—Veremos, veremos, después lo sabremos —dijo, contento. Y después agregó—: Te vas a caer de culo cuando lo veas.
No lo quise desilusionar. Son tan previsibles los hombres...
Prepararía una comida estupenda.
Compraría una botella de champán.
A los chicos los haría dormir la siesta.
Y me pondría el vestido celeste de crochet, el de la minifalda, que le gusta a él.
Y a Pablo, el trajecito del casamiento de mi cuñada.
Y a las nenas, un moño rosa en la cabeza. De satén el moño.
Son las ocho y media y ya tengo todo listo, por si el avión se adelanta: la mesa con el mantel recién lavado, las copas azules, las velas de Navidad, los platos de mi abuela. En el horno, un pollo a la naranja. Y en la heladera una sidra (no me alcanzó para el champán), y un postre de vainillas.
Son las diez, y las nenas duermen desparramadas en sus sillitas altas. Sin comer. Y sin moños.
Y Pablo se arrastra por el suelo jugando a la guerra con las cucarachas muertas (mañana voy a comprar un cucarachicida sí o sí, y que Dios me ayude). Hasta que se queda dormido debajo de la cama.
A las diez y media, acuesto a las nenas en sus cunas y a Pablo en su cama. Todos vestidos y con zapatos.
A las once me hago un café y prendo la radio, a ver si ha habido un accidente aéreo.
A las doce llamo a Ezeiza y me dicen que el avión llegó en hora, a las 19.47.
Entonces hago lo único que puedo hacer.
Busco la máquina de Sarmiento, saco mi novela y me pongo a escribir ("Si vas a escribir, escribirás...").
Y escribo.
Escribo.
Escribo.
En eso, la llave.
Muy a mi pesar, siento el cosquilleo de alegría de la llave en la cerradura.
¡Y TAMBIÉN SIENTO UN ODIO INCONTENIBLE!
Me pongo a teclear con frenesí.
Se abre la puerta y entra Daniel.
Se lo ve alegre, bronceado, saludable. Cargado de maletas y paquetes.
Sigo aporreando la máquina como si en eso me fuera la vida.
—¡Hola! ¿no? —dice el muy guacho, que tiene guayabera nueva y huele a Kenzo—. ¿No me vas a saludar?
—Hola.
—¿Y ahora qué pasa? No me digas que los chicos ya se durmieron.
—Es la una de la mañana. Tus hijos se duermen a las ocho y media. Y vos me dijiste que llegabas antes de las nueve...
—Es que pasé por la redacción para dejar el material. ¡No sabes el material que traje! Les encantó a los muchachos...
—Me imagino.
—¿Y ese tono? Porque si querés, después hablamos.
Pero ahora preferiría darles los regalos a los chicos. Y a vos, ja...
Te prohíbo terminantemente que despiertes a mis hijos. Se quedaron dormidos sin comer, esperándote y...
—¡PAPI! ¡PAPI! ¡PAPITO!
Los tres chicos corren a abrazarse al padre.
—Yo comí en el avión —buenísima la comida—, pero podemos volver a comer ahora, en familia. Digo... Y de paso les doy los regalos que les traje.
—¡Primero los regalos! —dice Pablo, que está cabalgando sobre las valijas.
—¡No! —digo yo.
—¡Síiiii! —dice Daniel, con una nena en cada brazo.
Me rindo.
Además yo también quiero ver mi nueva máquina de escribir.
Daniel empieza a sacar los regalos. Dos vestiditos de Guatemala, bordados. Bien, para los quince les van a ir perfectos.
Tres sombreros mexicanos. Tenemos cinco, pero nunca están de más.
(Mi máquina, cuándo viene mi máquina.)
Dos cajitas de música con unas muñecas que bailan al son de "Para Elisa". Eso me gusta, es lindo.
Una ametralladora que tira pelotitas con fuego.
Eso es horrible, peligroso y alguien va a terminar lastimado, por ejemplo la perra. O yo.
Relojes. Y no cualquier clase de relojes: éstos tienen cronómetro, son sumergibles, y te dan la hora en Tokio, que es tan útil...
—Mañana lo llevo a la escuela —dice Pablo.
—Mañana es hoy —digo, tratando de aclarar las cosas—. Pero ni se te ocurra llevarlo a la escuela...
—¿Por qué no, pobrecito? —dice Daniel.
—¿Viste, mala? —dice Pablo, abrazado a las piernas del padre y mirándome con ojos de odio.
—Mala, mala —dicen las traidoras a coro. (¿Cuándo las nenas aprendieron a decir mala?)
Daniel le habla en la oreja a Pablo, que se tranquiliza y se sonríe. Seguro que están confabulando en mi contra.
Pero no me importa. Estoy cansada. Quiero mi máquina. Y comer mi rico pollo a la naranja. Y tomar mi sidra.
—¡Y ahora los regalos para mamita! —dice Daniel triunfante. Y los chicos hacen las paces conmigo y me aplauden.
Un reloj que da la hora en Tokio. Bueno.
(La máquina, la máquina.)
Una máscara azteca. Con esta tenemos nueve. Podemos poner un puesto callejero y sacar unos pesos...
(La máquina, por favor.)
Un pectoral maya de esmeraldas auténticas que Daniel consiguió baratísimo de un vendedor ambulante que era descendiente directo de no sé qué rey.
La diosa de la fertilidad. Oh, no, por favor, que esté un poquito fallada.
—¡Y ahora!: ¡TA TA TA TAN¡... Cerra los ojos... Yo cierro los ojos y estiro las manos.
— ¡ E L BOTE INFLABLE!
— ¿ ¿ Q U É COSA?? —digo yo, que siento que estoy poniéndome mala, mala, odiosa, como una bruja.
—¡El bote inflable! ¡Quince metros de largo! ¡Cuatro remos! ¡Una capacidad para seis personas cómodamente instaladas!
Los chicos saltan, gritan. El perro ladra. El vecino de al lado golpea la pared. Mirta se asoma y pregunta si Bettina ya está expulsando la lombriz solitaria.
—¿Y mi máquina? —digo yo. O creo decir, porque me parece que perdí la voz.
—Y aquí...
—¡Mi máquina! Gracias, yo sabía que...
—¡El in-fla-dor! —dice Daniel, exultante de gozo.
Y con ayuda de los chicos y la colaboración de la Lili, empieza a inflar el mamotreto ese.
Como soy la única que no salta ni se entusiasma y está petrificada, Daniel me mira de reojo.
—Qué mala onda, eh...
—¿Y mi máquina? —pregunto yo.
—¿Qué máquina?
—Mi máquina de escribir...
—No vas a comparar. Nadie tiene un bote inflable. En cambio una máquina de escribir... ¿quién no tiene?
—Yo... Yo no tengo... —digo, con ganas de llorar.
Y empiezo a caminar hacia la puerta, para que los chicos no me vean.
—¿Y ahora dónde vas? —me dice Daniel.
—A dar una vuelta.
—Son las dos de la mañana...
No contesto. Y dando un portazo salgo del departamento. Y bajo hasta la puerta de calle. Y allí me quedo, parada.
Mañana, a las siete de la tarde, pensaré en el divorcio. Seriamente.
A la media hora vuelvo.
El departamento, que en total mide treinta y cinco metros cuadrados y en el que sólo se puede caminar de costado, ocupado totalmente por el bote inflable.
Rojo, azul y amarillo el bote. Bien brillante. Lleno de banderitas.
—Ahora vamos a vivir acá —dice Pablo, comunicándome una decisión tomada en mi ausencia. Y las nenas asienten, felices, cada una con un remo en las manos—. A los chicos de mi escuela les va a encantar venir a jugar al bote.
—Seguro —digo yo—. ¿Y papi?
—Se quedó dormido adentro del bote, al lado de la Lili —dice Pablo—. Yo también quiero dormir aquí.
Para siempre quiero dormir aquí, ¿puedo?
—Claro —digo yo.
—¿Las chicas también pueden? —dice Pablo, un poco asombrado.
—Sí —digo yo.
—¿Y vos?
—No sé si entro —digo yo.
—Sí que entras —dice Pablo—. Yo te hago un lugarcito. Así estamos toda la familia junta, ¿no?
—Eso es cierto —digo yo.
—Acá podemos comer, hacer los deberes, leer los libros, invitar a la abuela —dice Pablo. Y yo noto que se retuerce la oreja, como cada vez que no da más de sueño.
—Me parece bien —digo yo.
Son las tres de la mañana.
Voy al horno y me corto un pedacito de pollo a la naranja.
Voy a la heladera y me sirvo una copa de sidra.
Me siento a la mesa, prendo las velas de Navidad, me como el pollo y me tomo la sidra. Falta el postre.
Está buenísimo: me como otro pedazo. Una comida como ésta no puede terminar sin un buen café. Lo tomo. Qué placer.
Ahora sí, puedo levantar los platos. Por suerte hay poca vajilla para lavar. Mañana la lavo. Pero mañana es hoy. Doblo bien el mantel, lo guardo y enciendo un cigarrillo.
Entonces pongo la radio: música clásica, bajita, acerco las velas de Navidad con las que escribía Juana Manuela, apago la luz de arriba para que duerman los del bote, busco mi novela, traigo la máquina de Sarmiento y empiezo a escribir ("Si vas escribir, escribirás...").
Tengo dos horas por delante, para mí sola.
Qué felicidad.
Va a ser una gran novela ésta.

Las cenizas de papá, Buenos Aires, Norma, 2009, pp. 77-90.
"Graciela Beatriz Cabal (1939-2004) una de las más destacadas y prolíficas escritoras argentinas de literatura infantil nos invita a dar un paseo por algunos momentos importantes de su vida que son tan particulares, como universales. Momentos sorprendentes, alegres, tristes, divertidos, exasperantes, como sólo Cabal ha sabido narrar a partir de una mirada sobre la vida cargada de humor y de candidez. Así, a través de los "té de señoras" ¿a los seis años- en casa de su abuela, nos asomamos a su infancia y sus primeras hipótesis sobre el mundo de los adultos; con los amores durante la universidad, a su juventud repleta de sueños y ansiedades; un día en la vida de una joven madre con un niño y mellizas bebé nos muestran lo complejo de llevar adelante la maternidad y el matrimonio, sin renunciar a la vocación de escritora. Autobiografía desenfadada, original y tan breve que casi parece imposible que la autora haya podido decir tanto en tan pocas páginas. Escrita de forma sencilla, llena de acertadas reflexiones y con un humor irónico y una calidez única. Las cenizas de papá es un recorrido entrañable por la vida de la inolvidable Graciela Cabal que sorprenderá a quien se encuentre por primera vez con su escritura y emocionará a aquellos que ya conocen sus encantos."
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes La máquina de escribir / Graciela Cabal. Edición digital a partir de Las cenizas de papá, Buenos Aires, Norma, 2009, pp. 77-90.
http://www.cervantesvirtual.com/portales/rois_de_corella/obra/la-maquina-de-escribir--0/



 Cuento» Barbapedro
Cuento» Barbapedro